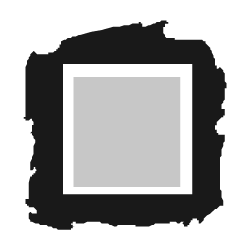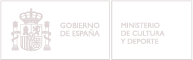Dos son las referencias principales a las que acudiĂł MejĂas en la concepciĂłn de su proyecto, las dos inscritas en ese acervo ilimitado que es la naturaleza. Una es la comunicaciĂłn entre las ballenas en el fondo marino; otro la elegante e inapelable sincronizaciĂłn del vuelo de los estorninos. En torno a la primera viene investigando Cristina MejĂas desde que disfrutĂł de una residencia en las Azores, donde conociĂł, a travĂ©s de expertos locales, que la singularidad en la comunicaciĂłn de los cetĂĄceos reside en la gestiĂłn coral del lenguaje, una suerte de armonĂa colectiva que tiene sus ecos en la clamorosa connivencia de las bandadas de estorninos y las fascinantes manchas que producen en su movimiento.
Tiene MejĂas un objetivo claro: hay una bĂșsqueda de formas expresivas que huyan de los modelos normativos. Aflora en su obra un conjunto de subjetividades âde voces- inscritas en diferentes tradiciones que el correr del tiempo torna frĂĄgiles y quebradizas (las fallas que produce esta fragilidad en los diversos modos de expresiĂłn son, muchas veces, origen de sus planteamientos estĂ©ticos). En ocasiones, estas formas expresivas no solo tratan de evitar los relatos lineales y los discursos Ășnicos, sino tambiĂ©n, como en el caso de las ballenas de las Azores, la propia voz humana, pues no hay, sostiene la artista, un decir Ășnico en la facultad de narrar. Consciente de que la escritura ha dominado histĂłricamente el territorio de la expresiĂłn, MejĂas vira el foco hacia la oralidad haciĂ©ndola, paradĂłjicamente, visible. Y no solo eso: la comunicaciĂłn, o, mejor, el sustrato afectivo de la comunicaciĂłn, trasciende muchas veces el lenguaje mismo, pues es en el desplazamiento de los cuerpos donde alcanza su mayor elocuencia. Tal vez sea en esta instalaciĂłn vallisoletana donde esta idea alcanza su sentido mĂĄs nĂtido.Â
En las dos salas que flanquean el espacio principal, dos proyecciones funcionan como espejos, interconectados, en los que el lenguaje y el movimiento se abrazan, deslizando sentido el uno en el otro. Enfatizan la circularidad a la que aferran los sonidos y las formas, porque todo es consecuencia de algo y siempre hay un eslabĂłn que conecte dos ideas, dos anhelos, dos temores. Caminamos entre las maderas, sinuosas y delicadas, y activamos, casi sin quererlo, el movimiento de unas manos de cristal que apelan a una tactilidad, a una fisicidad, que hoy se entienden como herramienta perceptiva de primer orden, porque no es noticia, ya lo sabemos, que los cuerpos han acabado con la supremacĂa de la mirada; se activan las manos y se nos invita a mirar a lo alto, y entendemos asĂ el complejo mecanismo que hace posible el conjunto de la instalaciĂłn, con las pequeñas roldanas repartiendo pesos y proyectando equilibrios. Suenan, sutiles, tintineos en latitudes lejanas, rumores que nacen de un mero roce (a veces ni siquiera hace falta contacto alguno para que estos sonidos se produzcan). Tirando lĂneas hallamos el origen de un movimiento en una pieza de cuerda que se yergue, lacĂłnica, en una esquina, varada en una vibraciĂłn lenta y sostenida.